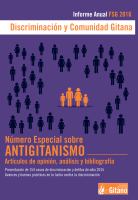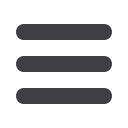

90
Discriminación y Comunidad gitana 2016
además en un empeoramiento de las posibilidades
de integración y promoción social de la mayoría
culturalmente dominante.
En tercer lugar, aunque estrechamente imbricado con
el anterior, aparece el discurso de
la pobreza desviada.
Se sustenta el mismo en la distinción estratégica
entre “pobres normalizados” –los que valorarían las
oportunidades recibidas y tratan de adecuarse a la
norma de vecindad, consumo y trabajo legitimada–
y “pobres desviados” –quienes no corresponderían a
sus oportunidades de integración y mejora ofrecidas
con un uso adecuado de los competidos recursos
públicos recibidos para este fin–. En estos casos
aparece recurrentemente la batería de tópicos
sobre la incapacidad de la “cultura gitana” para usar
adecuadamente la vivienda y adaptarse al régimen de
convivencia en las comunidades.
De esta manera, una
variante del discurso de la “pobreza desviada” resultaría
el discurso de
los
“dones incompletos”, esto es, “no
correspondidos” con esfuerzos de resocialización
por parte de colectivos a los que, según extendidas
opiniones, se considera como invariables beneficiados
desde la administración sin ofrecer a cambio
modificaciones conductuales y actitudinales que
permitan justificar la inversión estatal a costa de otros
ciudadanos.
Las citadas lógicas de exclusión representan, en muchos
aspectos, manifestaciones de las nuevas relaciones
de interdependencia y competencia interétnica que
promueven los realojos. No obstante, estos discursos
desplegados en las escenas de los conflictos reproducen,
a su vez, los tres elementos más tradicionales del prejuicio
hacia lasminorías, comobien saben losmuchosgitanos que
han sufrido la discriminación en sus carnes. Los primeros
dos elementos, omnipresentes en el caso del rechazo a
la población gitana, serían la “sobre-representación” y la
“asimetría”: la tendencia a juzgar al conjunto del colectivo
a partir de los comportamientos execrables e imágenes
desviantes que proyectan las fracciones menos nómicas
de la minoría, identificándose en cambio la mayoría
excluyente a partir de su sector más ejemplar o nómico.
Esta sociodinámica de la estigmatización se ve reforzada
por las todavía desproporcionadas cifras de personas de
la comunidad gitana en la llamada “cultura de la pobreza”.
Esto fomenta el tercer elemento del prejuicio: el “error
de atribución intrínseca”: la tendencia a incurrir en atajos
culturalistas que llevan a atribuir a particularidades culturales
o idiosincracias grupales previamente sustancializadas
la existencia de comportamientos y rasgos negativos
que, sin embargo, son muchas veces consecuencia de
situaciones y condiciones estrictamente sociales, como
las generadas por la pobreza y la experiencia histórica de
exclusión.
II.
Las distintas condiciones de posibilidad
para movilizaciones antigitanas: las
fórmulas de realojo elegidas
Los riesgos percibidos, así como los agravios interétni-
cos y atajos etnicistas arriba apuntados, son comunes
en los escenarios de realojo. Ahora bien, pese a la ubi-
cuidad del descontento vecinal que generan, no todos
los realojos que implican a familias gitanas reúnen las
mismas posibilidades de desatar movilizaciones. El tipo
de realojo planteado desempeña un papel crítico en las
posibilidades de movilización etnicista.
Aunque tardías y expuestas a retrocesos, las amplia-
mente resistidas fórmulas de realojo de familias gitanas
aplicadas en los últimos treinta y cinco años evolucio-
nan desde los realojos que preservan la marca étnica
–dominantes entre los ochenta y primera mitad de los
noventa del siglo pasado–, hasta fórmulas de realojo
que priorizan el realojo de cupos limitados de familias
gitanas entre pisos de vecindarios mayoritarios asenta-
dos, o entre diversos nuevos receptores de viviendas
sociales –las medidas de realojo más avanzadas a las
que tras acumular experiencias fracasadas de preser-
vación de identidades grupales y de dinero público re-
curre desde finales de los noventa el IRIS madrileño, por
ejemplo– .
Progresivamente descartadas, aunque no sin sombrías
excepciones reactualizadas, dos razones explicarían
el recurso, dominante durante décadas, a tipos de
realojos que preservaban la marca étnica. Por un
lado, en la opción por este tipo de realojos influirán
las relaciones simbióticas que frecuentemente se
dan entre intereses urbanísticos y muchas de las
operaciones de realojo de familias gitanas; aplicadas
precipitadamente después de años de postergación
injustificable de la población recambiada. Lo que
cuestiona en muchos casos la finalidad inclusiva de
estos programas y explica su mal diseño con efectos
perversos sobre las relaciones vecinales. Por otro
lado, en los realojos que preservaban la marca étnica
influirán también las ideas sobre el “multiculturalismo”
y los pobres más y menos adaptables a recursos
normalizados que ponen en juego muchos ideólogos
y técnicos de las agencias de intervención social.
Aunque se cosechaban desde los primeros ensayos
resultados que invitaban a abandonar estos “poblados
modelos” –a los que la prensa de las ciudades poco
tardaba en calificar de “estercoleros”– muchos técnicos
incidían (sobre todo en los ochenta) en la necesidad de
transición-adaptación previa de las familias extraídas
de las chabolas a la “vivienda normalizada”, incluso en
la necesidad de protegerlas del racismo mayoritario
y de otros peligros que erosionaran la identidad, las
costumbres, los ritmos evolutivos, y las preferencias
de las familias a realojar, a quienes frecuentemente