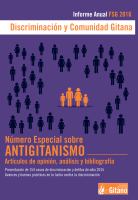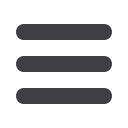

89
Análisis del antigitanismo
procedentes de núcleos chabolistas estigmatizados.
Enclaves que la propia administración responsable
de los realojos contribuyó a crear décadas antes de
proceder a su desmantelamiento para seguir apostan-
do, todavía en estos años noventa, por una fórmula
de concentración de la marca étnica en un punto del
espacio urbano. Fórmula nuevamente errónea y luego
desechada que, no obstante, ahora representará un
acercamiento sin precedentes del marcado colecti-
vo gitano chabolista a las principales intersecciones
y espacios de sociabilidad barrial de Villaverde Alto.
En este caso, como en tantos otros, asistimos a la
emergencia de liderazgos y de egos populistas, como
el de Nicanor Briceño, catalizadores del descontento
vecinal en el cual el rechazo a la estigmatizada y estig-
mática presencia gitana se combina con una más masiva
e indignada percepción de discriminación clasista entre
barrios pobres y ricos, exonerados éstos últimos de
realojos. Este estallido de descontento resulta paradó-
jico para la suerte del movimiento vecinal. Por un lado,
las solidaridades y protestas antigitanas fracturan la
tradición universalista de lucha contra la discriminación
urbana que había nutrido el movimiento vecinal agotado
en la Transición.
Movimiento que ya antes había ofreci-
do, no obstante, sombrías muestras de cierre étnico a
la hora de afrontar la cuestión residencial gitana durante
los grandes procesos de realojamiento que, a principios
de los ochenta, mejoraron las condiciones residenciales
de buena parte de la clase obrera madrileña, mantenién-
dose en cambio la mayoría de los gitanos que partían
de peores situaciones de exclusión residencial en el fur-
gón de cola de las grandes operaciones de vivienda.
Por otro lado, aunque finalmente los manifestantes fra-
casarán, movilizaciones exclusógenas como las de Vi-
llaverde representan una recuperación del marchito mo-
vimiento vecinal; al menos si nos atenemos a los niveles
de movilización a los que se llega frente a los gitanos.
Sucede todo esto además en un contexto más amplio
de proliferación de pánicos morales securitarios, como
el de la crisis de heroína, que desemboca en la expan-
sión de “patrullas ciudadanas” especialmente focalizadas
en escenarios de realojos de población gitana.
En este tipo de movilizaciones se despliegan marcos
de significados, patrones de justicia popular, titulari-
dades de derechos y lógicas de exclusión específicas
del “neoracismo diferencialista”. Dicha manifestación del
racismo se sustentaría, al tiempo que en una sustan-
cialización de las diferencias culturales, en la naturaliza-
ción de la segregación como único modelo que evita
“choques culturales” que se anticipan como inevitables
si quiebran las fronteras y equilibrios tradicionales entre
comunidades. Dominan por tanto en los escenarios de
realojo y de conflicto reivindicaciones vecinales reac-
tivas. Habitualmente se demandará la regresión hacia
el status quo segregativo donde ambas comunidades
conformarían rectas paralelas.
Bajo este patrón general, en los escenarios de realojo
y de conflicto suelen aparecer imbricadas tres lógicas
de exclusión.
En primer lugar, aparece el miedo a
caer, esto es, el extendido temor a la devaluación
del entorno y, por extensión de las propiedades
inmobiliarias, una vez “los políticos” imponen la
coexistencia de colectivos estigmatizados que
reunirían, a su vez, una gran capacidad estigmática
.
En un país en el que la mayor parte de la población
de extracción obrera es propietaria de una vivienda, el
discurso de la incontrolable devaluación del entorno y
de las propiedades constituye una acción estratégica
a la hora de legitimar la exclusión; pero no simplemente
una añagaza etnicista sin fundamento real. La presencia
o anuncio de familias gitanas realojadas, dado
también el potencial estigmático que acumularán las
zonas de las que éstas proceden, suele contribuir a
la desvalorización de la imagen de los barrios en que
éstas se reubican. Basta acercarse a la sociología
urbana para saber que entre zonas cercanas, con
pisos y equipamientos similares, buena parte en las
diferencias en el precio de las viviendas las establece
la presencia o no en alguna de esas zonas de grupos
estigmatizados, produciéndose un “efecto de arrastre
hacia abajo” del cual también se muestran conscientes
los habitantes de estas zonas elegidas para realojar.
En segundo lugar, aparece el discurso de
la triple
discriminación
que experimentaría la mayoría destinada
a asumir realojos
.
En primer lugar, como apuntamos
para el caso de Villaverde, las políticas de realojo se
identifican con la discriminación clasista entre barrios
depósitos invariables de colectivos estigmáticos
y barrios exonerados de cuotas de solidaridad
interétnica. En segundo lugar, la confirmación de
realojos se convertirá en confirmaciones de extendidas
percepciones de abandono oficial. Este discurso se
manifiesta constantemente allí donde la operación
de recambio residencial proyectada se suma a otras
anteriores ya efectuadas en los barrios, sin que existiera
un trabajo social intensivo. También aparece en barriadas
con escasos y precarios equipamientos sociales, esto
es, en lugares con solares o comunidades vecinales
en los que había promesas políticas o expectativas
vecinales (al final rotas) de que se construyeran zonas
verdes, centros de enseñanza, u otros servicios que
mejoraran la calidad de vida vecinal y revalorizaran el
entorno (centros comerciales, etc.). En tercer lugar, la
discriminación negativa es representada como agravios
por la distribución de recursos públicos escasos. La
concesión pública de viviendas a familias gitanas en
un contexto estatal donde mengua drásticamente la
promoción pública de vivienda es juzgada –incluso por
parte de quienes antes se beneficiaron de concesiones
similares– como una forma de trato preferencial por
parte de la administración; discriminación que revierte